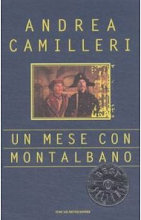"A la sombra del Ángel" (1995) es una novela singular; veamos. Según se dice en la contraportada que tengo en mis manos, se han vendido más de 150,000 ejemplares, es decir, clasifica como bestseller. Por otro lado, está escrita originalmente en inglés aunque se trate de personajes de habla hispana y suceda en México (...lindo y querido si muero lejos de tí...) y su autora, Katheryn S. Blair, es una periodista norteamericana nacida en Cuba.
"A la sombra del Ángel" es una novela histórica (género tan socorrido en estos días), de cerca de 600 páginas; opera prima que ha logrado posicionarse en el mercado literario con tres ediciones y diez reimpresiones. La autora tardó en reunir información, y en investigar sobre los personajes y sus circunstancias, cerca de veinte años en los que llevó a cabo múltiples entrevistas con los protagonistas directos de la historia que relata. El tema es la vida de la mexicana Antonieta Rivas Mercado y el libro comienza por su muerte: su suicidio en la Catedral de Notre Dame, en París, el 11 de febrero de 1931.
Con esta mezcolanza de antecedentes es natural que empiece uno la lectura del mamotreto (mamotreto: libro o legajo muy voluminoso, RAE) con cierta desconfianza, y si, además, las primeras cuartillas nos resultan, aunque bien escritas, cursis (no sabría decir por qué), ya tenemos el lío armado. Pero si, como me sucedió a mí, logra usted superar esta primera impresión y llega hasta -alrededor- de la página 73, la novela se transforma y se vuelve reveladora. A partir de este momento, Katheryn deja atrás el tonito repipi del principio y nos presenta una vida (la de la señora Rivas Mercado) estigmatizada durante las épocas de la revolución y la posrevolución mexicanas, contada a través de diversas voces que le dan credibilidad y autenticidad y que van, sin duda, más allá de la versión oficial de esos hechos históricos. ¿Qué pasaba en los hogares mexicanos antes y después de la caída de Porfirio Diaz? ¿Cómo vivió la gente la decena trágica, la entrada de Zapata y Villa a la capital, la de los carrancistas, el movimiento cristero? ¿Quiénes eran, en el trato cotidiano, Diego Rivera, Lupe Marín, Carlos Chávez, Manuel Rodríguez Lozano, Tina Modotti, Frida Khalo, Salvador Novo, Xavier Villaurrutia, el Dr. Atl, Nahui Ollin? ¿Cuáles eran las debilidades del arquitecto Rivas Mercado, constructor del Ángel de la Independencia, ángel emblematico de la Ciudad de México? Y, más allá de su Ulises Criollo, de su acción política, filosófica, educativa: ¿quién era José Vasconcelos en la intimidad? ¿quiénes los verdaderos héroes y quiénes los villanos de la historia? Y finalmente, Antonieta Rivas Mercado, ¿quién era ella? La autora nos describe a su personaje principal con más claros que oscuros; toma partido y nos ofrece su visión desde una clara posición de comprensión, de admiración y de aflicción por el triste destino de su personaje. Nos muestra una Antonieta escritora, bailarina, políglota, promotora del voto femenino, creadora de proyectos culturales, mecenas de artistas e intelectuales importantes y testigo directo de la marcha pública del país entre 1909 y 1931. Sin embargo, la autora pone la "carga fuerte" en la Antonieta que tiene una intensa participación en la campaña presidencial de José Vasconcelos -desde la trinchera del vasconcelismo pero también desde su posición de amante de este personaje-, que si bien le hace vivir días de intenso esplendor político y amoroso, al final, una vez perdidas las batallas pública y privada, la lleva al desmoronamiento y a la ruina material y moral. En su corta pero interesante vida, Antonieta probó, desde la cuna de oro, hasta la pobreza material y anímica.
Por cierto, se me olvidaba otra curiosidad: la autora es esposa del único hijo que tuvo Antonieta Rivas Mercado con su marido, Albert Blair, un entusista norteamericano que vino a México a luchar al lado de Francisco I. Madero. Tuvo, pues, doña Katheryn, información de primerísima mano para escribir su recomendable saga.
sábado, 22 de enero de 2011
sábado, 15 de enero de 2011
Para cinéfilos y comelones
Desde que descubrí hace unos pocos años al genial director de cine Zhang Yimou (Sorgo Rojo, 1987, Ni uno menos, 1999, La maldición de la flor dorada, 2006, entre otras), me he vuelto seguidora (perseguidora) de películas orientales. Y he visto de todo: desde aquéllas a las que sólo me bastan unos cuantos minutos para descubrir que se trata de una mamarrachada, hasta verdaderas joyas, por cierto, escondidas entre las cientos de películas occidentales que se nos ofertan por estas latitudes. Zhang Yimou pertenece a una generación de cineastas chinos que se ha caracterizado por llevar al cine narraciones minuciosas e intimistas sin dejar, por otro lado, de señalar los problemas sociales que ha sufrido su pueblo, en especial las mujeres, desde las épocas de las dinastías imperiales hasta los años de la Revolución Cultural. Tal es el caso de La boda de Tuya (2007), del realizador Wang Quan´an, que ganó el máximo galardón (el León de Oro) del Festival de Cine de Berlín de 2007.
En el marco de la árida estepa mongola se desarrolla una conmovedora historia de amor protagonizada por una rústica campesina (Tuya) que lucha contra sus circunstancias: un marido inválido, un clima inclemente, la aparición de una lesión física que en pocos años le impedirá trabajar en el campo y la pérdida de sus ovejas, principal patrimonio familiar. Ante este duro panorama, Tuya decide divorciarse y volverse a casar, siempre y cuando el nuevo marido acepte vivir con el anterior esposo. La situación, como es de comprender, es bastante inusual y aunque la belleza de Tuya atrae a muchos pretendientes, ninguno parece estar a la altura del esfuerzo moral y ético que la situación plantea. Al final, Tuya se ve obligada a escoger (después de rechazar a varios "buenos partidos") al único que está de acuerdo con sus condiciones, lo que le implica un costo emocional muy alto.
A la par de un bien descrito relato intimista, que llega a conmover, la película tiene esa otra parte descriptiva y costumbrista del cine moderno chino que nos adentra en ese país y que, para aquellos que no hemos estado en esos confines, resulta no sólo ilustrativa sino sorprendente por su desarrollo... en fin, véanla, muy recomendable (se encuentra en los DVD comerciales).
Otra historia: Dear Wendy (2005) es un film realizado por Thomas Vinterberg (La celebración) basado en un guión de Lars Von Trier, el conocido director y guionista danés, ganador de múltiples premios internacionales (Dogville, Manderlay, Anticristo). Por cierto, me parece interesante comentar que esta misma pareja, (Vinterberg-Von Trier), impulsó, en 1995, un movimiento en el cine (Dogma 95) en el que mediante un manifiesto, un grupo de directores afines se comprometió a seguir una serie de reglas a partir de las cuales se buscaba mostrar al público "la verdad profunda". Las películas, de acuerdo a ese manifiesto, deberían ser filmadas en escenarios naturales, evitando las escenografías de estudio, con cámara en mano o al hombro, grabadas con sonido directo y sin musicalizaciones especiales dando así, a la historia, el peso principal y un tono más realista; el manifiesto era una especie de voto de castidad. Fue un movimiento que trató de frenar el uso desmedido de los efectos especiales, tan socorridos en los films hollywoodenses. Es por eso que las películas producidas por esta mancuerna tienen un sello especial que puede o no gustar; a mí, este estilo, me resulta interesante y provocador.
Dear Wendy es una coproducción danesa, inglesa, alemana y francesa en la que el actor principal es el inglés Jamie Bell, (¿se acuerdan del niño bailarín de Billy Elliot (2000)?), pues ahora Bell, Dick en esta película, es un adolescente miedoso y retraido que, a pesar de declararse pacifista, tiene una relación casi amorosa con una pistola (Wendy). Y resulta que no es el único adolescente de un aburrido pueblo norteamericano en las mismas condiciones que Dick: hay otros cinco "raros" que, lidereados por él, deciden compartir su secreto (son pacifistas enamorados de las armas de fuego) y formar un club (los dandys) que los identifique y los haga moralmente más fuertes, mediante la posesión de un arma que no han de disparar mas que en las instalaciones (una mina abandonada) del club. Todo iba muy bien hasta que un suceso fortuito "pincha" la burbuja de inocencia en la que viven y los pone "cara a cara" frente a la "maldita realidad". La película es una crítica severa hacia la política armamentista de Estados Unidos y a su población de pacifistas con armas (esos que declaran buscar la paz pero se arman como si estuvieran en guerra). Y si bien el tema podría haber sido tratado desde su ángulo más crudo (insisto, el tema es fuerte), director y guionista deciden hacer una especie de "western", a lo Quentín Tarantino -sabes a lo que me refiero- que le quita solemnidad y en momentos hasta llega a ser divertido (por lo estrafalario), si es que no fuera tan trágico. No se me ocurre otra manera más inteligente de tratar este espinoso tema: una "antipandilla" que a fuerza de vivir en una sociedad sin expectativas no tiene otro remedio que refugiarse en una utopia que fracasa. La "antipandilla", al salir de su burbuja se convierte, automáticamente, en una pandilla de jóvenes delincuentes comunes y corrientes. Es decir, si leemos entre líneas, la juventud de nuestro país vecino, según Lars Von Trier y Vinterberg, está siendo "educada" para la delincuencia en una sociedad sin perspectivas éticas y estéticas.
La crítica ha sido muy dispareja; yo, por lo pronto, me declaro del lado de los que la recomiendan (la ví en televisión).
Por último, a petición general, una pequeña disgresión en este blog de reseñas: una receta de cocina fácil, barata y sabrosa (probada):
Sopa de Lechuga
½ lechuga
1 cebolla chica
½ barrita de mantequilla
2 tazas de caldo de pollo o de carne (de preferencia natural)
sal, pimienta negra, nuez moscada al gusto
2 cucharadas de crema
cuadritos de pan frito al gusto
2 tazas de leche
100 grms. de tocino picado y muy frito
Se frie la cebolla en la mantequilla hasta que esté transparente (a fuego bajo para que no se queme), se le agrega la lechuga y el caldo y se deja que dé un primer hervor. Se licúa y se le agrega la leche, la sal, la pimienta, la nuez moscada; se revuelve y se vuelve a poner al fuego sin dejar hervir. Al momento de servir se le agrega la crema y los cuadritos de pan frito con el tocino. Se puede presentar fría o caliente. ¡Suerte!
En el marco de la árida estepa mongola se desarrolla una conmovedora historia de amor protagonizada por una rústica campesina (Tuya) que lucha contra sus circunstancias: un marido inválido, un clima inclemente, la aparición de una lesión física que en pocos años le impedirá trabajar en el campo y la pérdida de sus ovejas, principal patrimonio familiar. Ante este duro panorama, Tuya decide divorciarse y volverse a casar, siempre y cuando el nuevo marido acepte vivir con el anterior esposo. La situación, como es de comprender, es bastante inusual y aunque la belleza de Tuya atrae a muchos pretendientes, ninguno parece estar a la altura del esfuerzo moral y ético que la situación plantea. Al final, Tuya se ve obligada a escoger (después de rechazar a varios "buenos partidos") al único que está de acuerdo con sus condiciones, lo que le implica un costo emocional muy alto.
A la par de un bien descrito relato intimista, que llega a conmover, la película tiene esa otra parte descriptiva y costumbrista del cine moderno chino que nos adentra en ese país y que, para aquellos que no hemos estado en esos confines, resulta no sólo ilustrativa sino sorprendente por su desarrollo... en fin, véanla, muy recomendable (se encuentra en los DVD comerciales).
Otra historia: Dear Wendy (2005) es un film realizado por Thomas Vinterberg (La celebración) basado en un guión de Lars Von Trier, el conocido director y guionista danés, ganador de múltiples premios internacionales (Dogville, Manderlay, Anticristo). Por cierto, me parece interesante comentar que esta misma pareja, (Vinterberg-Von Trier), impulsó, en 1995, un movimiento en el cine (Dogma 95) en el que mediante un manifiesto, un grupo de directores afines se comprometió a seguir una serie de reglas a partir de las cuales se buscaba mostrar al público "la verdad profunda". Las películas, de acuerdo a ese manifiesto, deberían ser filmadas en escenarios naturales, evitando las escenografías de estudio, con cámara en mano o al hombro, grabadas con sonido directo y sin musicalizaciones especiales dando así, a la historia, el peso principal y un tono más realista; el manifiesto era una especie de voto de castidad. Fue un movimiento que trató de frenar el uso desmedido de los efectos especiales, tan socorridos en los films hollywoodenses. Es por eso que las películas producidas por esta mancuerna tienen un sello especial que puede o no gustar; a mí, este estilo, me resulta interesante y provocador.
Dear Wendy es una coproducción danesa, inglesa, alemana y francesa en la que el actor principal es el inglés Jamie Bell, (¿se acuerdan del niño bailarín de Billy Elliot (2000)?), pues ahora Bell, Dick en esta película, es un adolescente miedoso y retraido que, a pesar de declararse pacifista, tiene una relación casi amorosa con una pistola (Wendy). Y resulta que no es el único adolescente de un aburrido pueblo norteamericano en las mismas condiciones que Dick: hay otros cinco "raros" que, lidereados por él, deciden compartir su secreto (son pacifistas enamorados de las armas de fuego) y formar un club (los dandys) que los identifique y los haga moralmente más fuertes, mediante la posesión de un arma que no han de disparar mas que en las instalaciones (una mina abandonada) del club. Todo iba muy bien hasta que un suceso fortuito "pincha" la burbuja de inocencia en la que viven y los pone "cara a cara" frente a la "maldita realidad". La película es una crítica severa hacia la política armamentista de Estados Unidos y a su población de pacifistas con armas (esos que declaran buscar la paz pero se arman como si estuvieran en guerra). Y si bien el tema podría haber sido tratado desde su ángulo más crudo (insisto, el tema es fuerte), director y guionista deciden hacer una especie de "western", a lo Quentín Tarantino -sabes a lo que me refiero- que le quita solemnidad y en momentos hasta llega a ser divertido (por lo estrafalario), si es que no fuera tan trágico. No se me ocurre otra manera más inteligente de tratar este espinoso tema: una "antipandilla" que a fuerza de vivir en una sociedad sin expectativas no tiene otro remedio que refugiarse en una utopia que fracasa. La "antipandilla", al salir de su burbuja se convierte, automáticamente, en una pandilla de jóvenes delincuentes comunes y corrientes. Es decir, si leemos entre líneas, la juventud de nuestro país vecino, según Lars Von Trier y Vinterberg, está siendo "educada" para la delincuencia en una sociedad sin perspectivas éticas y estéticas.
La crítica ha sido muy dispareja; yo, por lo pronto, me declaro del lado de los que la recomiendan (la ví en televisión).
Por último, a petición general, una pequeña disgresión en este blog de reseñas: una receta de cocina fácil, barata y sabrosa (probada):
Sopa de Lechuga
½ lechuga
1 cebolla chica
½ barrita de mantequilla
2 tazas de caldo de pollo o de carne (de preferencia natural)
sal, pimienta negra, nuez moscada al gusto
2 cucharadas de crema
cuadritos de pan frito al gusto
2 tazas de leche
100 grms. de tocino picado y muy frito
Se frie la cebolla en la mantequilla hasta que esté transparente (a fuego bajo para que no se queme), se le agrega la lechuga y el caldo y se deja que dé un primer hervor. Se licúa y se le agrega la leche, la sal, la pimienta, la nuez moscada; se revuelve y se vuelve a poner al fuego sin dejar hervir. Al momento de servir se le agrega la crema y los cuadritos de pan frito con el tocino. Se puede presentar fría o caliente. ¡Suerte!
sábado, 8 de enero de 2011
Vargas Llosa y el hablador
En 1987 Mario Vargas Llosa publica su pequeña novela, El hablador, veinte años después de haber publicado La ciudad y los perros (1963), La casa verde (1966) y Conversación en la Catedral (1969). La publica, tras catorce años de que apareciera en el mercado literario Pantaleón y las visitadoras, once después de La tía Julia y el escribidor, seis después de La guerra del fin del mundo y tres, de La historia de Mayta. Después de El hablador vendrían, entre otras, Elogio a la madrastra (1988), Los cuadernos de don Rigoberto (1997), La fiesta del chivo (2000), Travesuras de la niña mala (2006) y, el año pasado, El sueño del celta.
Dentro de este festín de estupendas novelas, que por una u otra razón han dejado huella en sus lectores, sea por el magistral manejo de sus complejas tramas, sea por el uso excepcional que el autor le da a las palabras o por los diálogos que llegan a a ser parte de los personajes, El hablador, con su estructura lineal y sus únicas dos voces narrativas bien diferenciadas, que comparten los capítulos del libro, ha sido relegada como una novela menor de este autor. Poco conocida y, menos aún comentada, sus escasas doscientas páginas aparecen como un relato cualquiera. Pero no, no es un relato común y corriente. Haga usted el siguiente experimento: léala y comprobará que la novela se queda rumiando en su cabeza por largo tiempo. Mientras estamos en ese cometido, la narración nos lleva a compartir con una de las voces protagonistas (que uno deduce que se trata del propio autor) una obsesión añeja y recurrente: ¿quién es el hablador, cuál es su misión?. Y una vez terminado el libro se nos queda sembrada una inquietud, un sentimiento, una denuncia, una convicción que nos ha de asaltar de vez en vez: en el mercado, viendo la televisión, platicando con los amigos, durante el ocio, trabajando. Tal es la profundidad de lo que allí está escrito. Este libro es una visión completa del quehacer del autor como novelista, de su ejercicio como hablador "civilizado" frente a un origen nómada -no personal sino genérico- que se desvanece poco a poco junto con los tiempos que corren. No he dicho que el segundo narrador es la voz de un indio machiguenga (o de un judío amigo de juventud del primero -de apodo el Mascarita- que se mimetiza con los machiguengas del Amazonas al asumir su vocación de hablador). El hablador es un narrador andante ( ¿un judio errante?) que va de aldea en aldea trasmitiendo la cosmogonía de su tribu; quizá de todas las tribus. Así, el hablador civilizado narra su historia atormentado por el destino de los indígenas que, sin haber salido de la época prehistórica, cohabitan en un mundo paralelo que tiende a arrasarlos: el mundo del desarrollo y la modernidad. Su supervivencia ya no estriba en esa feroz lucha diaria contra la naturaleza, ahora sus depredadores tienen otros rostros más ocultos y peligrosos. El hablador indígena no sabe más que de sus mitos y sus creencias; no sabe más que de su misión transmisora y no es consciente de la existencia de ese otro narrador civilizado que lo engloba... aunque él, el cuentista prehistórico, sea el origen. Y esa no sólo es la trama, ¡es también la estructura de la novela!
En el discurso del 7 de diciembre pasado, en la entrega que se le hizo del Premio Nobel de Literatura, Vargas Llosa vuelve a la carga con sus obsesiones, quizá para exorcizarlas, dándole su lugar y su importancia a cada quien -a cada hablador: a él y al hablador machiguenga. Por lo menos en tres de los párrafos de ese extraordinario discurso, don Mario me remitió a El hablador, gran novela:
...Siempre me ha fascinado imaginar aquella incierta circunstancia en que nuestros antepasados, apenas diferentes todavía del animal, recién nacido el lenguaje que les permitía comunicarse, empezaron, en las cavernas, en torno a las hogueras, en noches hirvientes de amenazas –rayos, truenos, gruñidos de las fieras–, a inventar historias y a contárselas. Aquel fue el momento crucial de nuestro destino, porque, en esas rondas de seres primitivos suspensos por la voz y la fantasía del contador, comenzó la civilización, el largo transcurrir que poco a poco nos humanizaría y nos llevaría a inventar al individuo soberano y a desgajarlo de la tribu, la ciencia, las artes, el derecho, la libertad, a escrutar las entrañas de la naturaleza, del cuerpo humano, del espacio y a viajar a las estrellas. Aquellos cuentos, fábulas, mitos, leyendas, que resonaron por primera vez como una música nueva ante auditorios intimidados por los misterios y peligros de un mundo donde todo era desconocido y peligroso, debieron ser un baño refrescante, un remanso para esos espíritus siempre en el quién vive, para los que existir quería decir apenas comer, guarecerse de los elementos, matar y fornicar. Desde que empezaron a soñar en colectividad, a compartir los sueños, incitados por los contadores de cuentos, dejaron de estar atados a la noria de la supervivencia, un remolino de quehaceres embrutecedores, y su vida se volvió sueño, goce, fantasía y un designio revolucionario: romper aquel confinamiento y cambiar y mejorar, una lucha para aplacar aquellos deseos y ambiciones que en ellos azuzaban las vidas figuradas, y la curiosidad por despejar las incógnitas de que estaba constelado su entorno.
Ese proceso nunca interrumpido se enriqueció cuando nació la escritura y las historias, además de escucharse, pudieron leerse y alcanzaron la permanencia que les confiere la literatura. Por eso, hay que repetirlo sin tregua hasta convencer de ello a las nuevas generaciones: la ficción es más que un entretenimiento, más que un ejercicio intelectual que aguza la sensibilidad y despierta el espíritu crítico. Es una necesidad imprescindible para que la civilización siga existiendo, renovándose y conservando en nosotros lo mejor de lo humano. Para que no retrocedamos a la barbarie de la incomunicación y la vida no se reduzca al pragmatismo de los especialistas que ven las cosas en profundidad pero ignoran lo que las rodea, precede y continúa. Para que no pasemos de servirnos de las máquinas que inventamos a ser sus sirvientes y esclavos. Y porque un mundo sin literatura sería un mundo sin deseos ni ideales ni desacatos, un mundo de autómatas privados de lo que hace que el ser humano sea de veras humano: la capacidad de salir de sí mismo y mudarse en otro, en otros, modelados con la arcilla de nuestros sueños.
De la caverna al rascacielos, del garrote a las armas de destrucción masiva, de la vida tautológica de la tribu a la era de la globalización, las ficciones de la literatura han multiplicado las experiencias humanas, impidiendo que hombres y mujeres sucumbamos al letargo, al ensimismamiento, a la resignación. Nada ha sembrado tanto la inquietud, removido tanto la imaginación y los deseos, como esa vida de mentiras que añadimos a la que tenemos gracias a la literatura para protagonizar las grandes aventuras, las grandes pasiones, que la vida verdadera nunca nos dará. Las mentiras de la literatura se vuelven verdades a través de nosotros, los lectores transformados, contaminados de anhelos y, por culpa de la ficción, en permanente entredicho con la mediocre realidad. Hechicería que, al ilusionarnos con tener lo que no tenemos, ser lo que no somos, acceder a esa imposible existencia donde, como dioses paganos, nos sentimos terrenales y eternos a la vez, la literatura introduce en nuestros espíritus la inconformidad y la rebeldía, que están detrás de todas las hazañas que han contribuido a disminuir la violencia en las relaciones humanas. A disminuir la violencia, no a acabar con ella. Porque la nuestra será siempre, por fortuna, una historia inconclusa. Por eso tenemos que seguir soñando, leyendo y escribiendo, la más eficaz manera que hayamos encontrado de aliviar nuestra condición perecedera, de derrotar a la carcoma del tiempo y de convertir en posible lo imposible.
Estocolmo, 7 de diciembre de 2010.
Qué maravilla...
Dentro de este festín de estupendas novelas, que por una u otra razón han dejado huella en sus lectores, sea por el magistral manejo de sus complejas tramas, sea por el uso excepcional que el autor le da a las palabras o por los diálogos que llegan a a ser parte de los personajes, El hablador, con su estructura lineal y sus únicas dos voces narrativas bien diferenciadas, que comparten los capítulos del libro, ha sido relegada como una novela menor de este autor. Poco conocida y, menos aún comentada, sus escasas doscientas páginas aparecen como un relato cualquiera. Pero no, no es un relato común y corriente. Haga usted el siguiente experimento: léala y comprobará que la novela se queda rumiando en su cabeza por largo tiempo. Mientras estamos en ese cometido, la narración nos lleva a compartir con una de las voces protagonistas (que uno deduce que se trata del propio autor) una obsesión añeja y recurrente: ¿quién es el hablador, cuál es su misión?. Y una vez terminado el libro se nos queda sembrada una inquietud, un sentimiento, una denuncia, una convicción que nos ha de asaltar de vez en vez: en el mercado, viendo la televisión, platicando con los amigos, durante el ocio, trabajando. Tal es la profundidad de lo que allí está escrito. Este libro es una visión completa del quehacer del autor como novelista, de su ejercicio como hablador "civilizado" frente a un origen nómada -no personal sino genérico- que se desvanece poco a poco junto con los tiempos que corren. No he dicho que el segundo narrador es la voz de un indio machiguenga (o de un judío amigo de juventud del primero -de apodo el Mascarita- que se mimetiza con los machiguengas del Amazonas al asumir su vocación de hablador). El hablador es un narrador andante ( ¿un judio errante?) que va de aldea en aldea trasmitiendo la cosmogonía de su tribu; quizá de todas las tribus. Así, el hablador civilizado narra su historia atormentado por el destino de los indígenas que, sin haber salido de la época prehistórica, cohabitan en un mundo paralelo que tiende a arrasarlos: el mundo del desarrollo y la modernidad. Su supervivencia ya no estriba en esa feroz lucha diaria contra la naturaleza, ahora sus depredadores tienen otros rostros más ocultos y peligrosos. El hablador indígena no sabe más que de sus mitos y sus creencias; no sabe más que de su misión transmisora y no es consciente de la existencia de ese otro narrador civilizado que lo engloba... aunque él, el cuentista prehistórico, sea el origen. Y esa no sólo es la trama, ¡es también la estructura de la novela!
En el discurso del 7 de diciembre pasado, en la entrega que se le hizo del Premio Nobel de Literatura, Vargas Llosa vuelve a la carga con sus obsesiones, quizá para exorcizarlas, dándole su lugar y su importancia a cada quien -a cada hablador: a él y al hablador machiguenga. Por lo menos en tres de los párrafos de ese extraordinario discurso, don Mario me remitió a El hablador, gran novela:
...Siempre me ha fascinado imaginar aquella incierta circunstancia en que nuestros antepasados, apenas diferentes todavía del animal, recién nacido el lenguaje que les permitía comunicarse, empezaron, en las cavernas, en torno a las hogueras, en noches hirvientes de amenazas –rayos, truenos, gruñidos de las fieras–, a inventar historias y a contárselas. Aquel fue el momento crucial de nuestro destino, porque, en esas rondas de seres primitivos suspensos por la voz y la fantasía del contador, comenzó la civilización, el largo transcurrir que poco a poco nos humanizaría y nos llevaría a inventar al individuo soberano y a desgajarlo de la tribu, la ciencia, las artes, el derecho, la libertad, a escrutar las entrañas de la naturaleza, del cuerpo humano, del espacio y a viajar a las estrellas. Aquellos cuentos, fábulas, mitos, leyendas, que resonaron por primera vez como una música nueva ante auditorios intimidados por los misterios y peligros de un mundo donde todo era desconocido y peligroso, debieron ser un baño refrescante, un remanso para esos espíritus siempre en el quién vive, para los que existir quería decir apenas comer, guarecerse de los elementos, matar y fornicar. Desde que empezaron a soñar en colectividad, a compartir los sueños, incitados por los contadores de cuentos, dejaron de estar atados a la noria de la supervivencia, un remolino de quehaceres embrutecedores, y su vida se volvió sueño, goce, fantasía y un designio revolucionario: romper aquel confinamiento y cambiar y mejorar, una lucha para aplacar aquellos deseos y ambiciones que en ellos azuzaban las vidas figuradas, y la curiosidad por despejar las incógnitas de que estaba constelado su entorno.
Ese proceso nunca interrumpido se enriqueció cuando nació la escritura y las historias, además de escucharse, pudieron leerse y alcanzaron la permanencia que les confiere la literatura. Por eso, hay que repetirlo sin tregua hasta convencer de ello a las nuevas generaciones: la ficción es más que un entretenimiento, más que un ejercicio intelectual que aguza la sensibilidad y despierta el espíritu crítico. Es una necesidad imprescindible para que la civilización siga existiendo, renovándose y conservando en nosotros lo mejor de lo humano. Para que no retrocedamos a la barbarie de la incomunicación y la vida no se reduzca al pragmatismo de los especialistas que ven las cosas en profundidad pero ignoran lo que las rodea, precede y continúa. Para que no pasemos de servirnos de las máquinas que inventamos a ser sus sirvientes y esclavos. Y porque un mundo sin literatura sería un mundo sin deseos ni ideales ni desacatos, un mundo de autómatas privados de lo que hace que el ser humano sea de veras humano: la capacidad de salir de sí mismo y mudarse en otro, en otros, modelados con la arcilla de nuestros sueños.
De la caverna al rascacielos, del garrote a las armas de destrucción masiva, de la vida tautológica de la tribu a la era de la globalización, las ficciones de la literatura han multiplicado las experiencias humanas, impidiendo que hombres y mujeres sucumbamos al letargo, al ensimismamiento, a la resignación. Nada ha sembrado tanto la inquietud, removido tanto la imaginación y los deseos, como esa vida de mentiras que añadimos a la que tenemos gracias a la literatura para protagonizar las grandes aventuras, las grandes pasiones, que la vida verdadera nunca nos dará. Las mentiras de la literatura se vuelven verdades a través de nosotros, los lectores transformados, contaminados de anhelos y, por culpa de la ficción, en permanente entredicho con la mediocre realidad. Hechicería que, al ilusionarnos con tener lo que no tenemos, ser lo que no somos, acceder a esa imposible existencia donde, como dioses paganos, nos sentimos terrenales y eternos a la vez, la literatura introduce en nuestros espíritus la inconformidad y la rebeldía, que están detrás de todas las hazañas que han contribuido a disminuir la violencia en las relaciones humanas. A disminuir la violencia, no a acabar con ella. Porque la nuestra será siempre, por fortuna, una historia inconclusa. Por eso tenemos que seguir soñando, leyendo y escribiendo, la más eficaz manera que hayamos encontrado de aliviar nuestra condición perecedera, de derrotar a la carcoma del tiempo y de convertir en posible lo imposible.
Estocolmo, 7 de diciembre de 2010.
Qué maravilla...
Suscribirse a:
Entradas (Atom)